(Ver capítulo I)
Capítulo II
Por Honor. Sí, por eso decidí alistarme a la Legión, porque allí redimirían todas mis penas, no solo legales (había robado alguna que otra gallina al vecino), sino también las del alma, las que me decían que nunca sería nada en esta vida.
Aunque, no crean que esa idea me rondó la cabeza desde siempre; fue durante la Semana Santa del año 57, cuando habiéndome yo desplazado a Málaga Capital para sacarme una perrillas, teniendo el buche baldío y no habiendo encontrado donde dormir con tejado, me topé con aquellos elegantes muchachos, todos bien vestíos y bien descansados. Con 18 años que espera usted, me quedé pasmado frente a ellos, admirando, desde mi humilde ignorancia, tanta destreza y galantería (traían a las niñas locas).
Uno de ellos, con fiebre en la mirada y arrojo en sus adentros, se detuvo ante mí y me preguntó: Qué, ¿te gusta la Legión? No recuerdo bien ni que contesté ni como pasaron las cosas, pero recibí algunas perras por los limones y las cañas de azúcar que llevaba, me dieron un pitillo fuerte y llenaron mi buche.
Después, me arroparon entre ellos, como uno más de la compañía, y me zarandearon de un sitio a otro por Málaga. Mientras nos pasearemos por las calles de la capital de la Costa del Sol, me fijé en el comportamiento de cada uno de ellos, en su manera de ser, en sus modales; no eran nada del otro mundo, pero no se correspondían con las historias negativas que mis allegados contaban de ellos.

Caía la noche y yo me estaba viendo bajo el puente de los Alemanes de nuevo, allí, con la duda eterna de si dormir encima de la manta de mi hatillo o usarla para taparme del relente de abril, pero por la mente de los legías no pasaba la idea de dejarme a la luz de la luna.
Aquella noche dormían en un cuartel y me invitaron a estar con ellos, pero… ¿Qué hacía un chico de pueblo con pantaloncillo de pana y camisa zurcida entre los valerosos legionarios de uniforme? Creo que todos pensamos lo mismo, así que a la entrada del cuartel, uno de ellos entró y trajo de su petate una camisa y unos bombachos caqui (dentro cabían cuatro como yo), un avispado legionario—con unas hechuras similares a las mías— se adentró y trajo un chapiri y un cinturón; lo único que me delataban eran mis alpargatas, pero nadie me miraría los pies con tan aguerrido atuendo.
 Pero aún no era legionario, quizás lo pareciese, pero no contaba entre sus filas ni tenía el corazón aguerrido ni el credo aprendido. Dormí aquella noche en un camastro de litera, junto a los caballeros que habían compartido conmigo lo que tenían. Al amanecer, todos fueron a formación bien prietos y diligentes, a mí, me dejaron encargo de cuidar un arruí que llevaban.
Pero aún no era legionario, quizás lo pareciese, pero no contaba entre sus filas ni tenía el corazón aguerrido ni el credo aprendido. Dormí aquella noche en un camastro de litera, junto a los caballeros que habían compartido conmigo lo que tenían. Al amanecer, todos fueron a formación bien prietos y diligentes, a mí, me dejaron encargo de cuidar un arruí que llevaban.
Así pasé la mejor Semana Santa que recordaba hasta entonces, pero pronto mi dicha se acabaría. Estos legionarios que me habían ‘adoptado’ pronto partirían a su destino y yo no tenía rumbo alguno; no sé cómo salió el tema, pero ya habían decidido que los acompañaría a su casa, el I Tercio de la Legión, sito en Melilla, y que allí se descubría el pastel. La mañana siguiente al domingo de Resurrección, con algunos hornazos bajo el brazo (regalados por pizpiretas malagueñas) fuimos a embarcar al puerto.
Más mala noche que aquella no recuerdo, si no devolví treinta veces no lo hice ninguna; la mar picada no hacía más que zarandearme y yo, abrazado al arruí, temía por mi vida y por la del pobre animal que balaba como si fuese el diluvio universal.
Llegado el amanecer, atracamos en la ciudad y descargamos los bultos que traíamos a los camiones que allí esperaban a mis (aún no) compañeros. El momento de la verdad llegaba y, nervioso de por sí que ya era, me mordía hasta los nudillos; los chicos me tranquilizaron, me llevarían al Tercio y allí aclararíamos la situación.

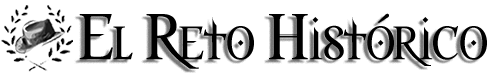
![Uniforme legionario. Década de los 50. Historia y Guerra. Teniente. Uniforme legionario.Campaña Sidi Ifni . [Historia y Guerra.net]](https://i0.wp.com/elretohistorico.com/wp-content/uploads/2017/02/141.jpg?w=256&h=256&crop=1&ssl=1)
![Uniforme legionario. Década de los 50. Cabo 1º. Uniforme legionario.Campaña Sidi Ifni . [Historia y Guerra.net]](https://i0.wp.com/elretohistorico.com/wp-content/uploads/2017/02/131.jpg?w=256&h=256&crop=1&ssl=1)
![Uniforme legionario. Década de los 50. Cabo. Uniforme legionario.Campaña Sidi Ifni . [Historia y Guerra.net]](https://i0.wp.com/elretohistorico.com/wp-content/uploads/2017/02/151.jpg?w=256&h=256&crop=1&ssl=1)
