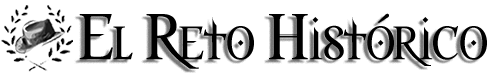La tradición medicinal del ajenjo
El ajenjo, extraído del Artemisia absinthium o ajenjo grande, tiene una larga tradición medicinal, como lo atestigua el Papiro Ebers, documento del antiguo Egipto fechado en 1550 a.C. Su salto a los destilados se da a finales del siglo XVIII, cuando el Dr. Pierre Ordinaire lo introduce en Couvet, Suiza, como tónico medicinal. Con los años, ese elixir pasaría a convertirse en un espíritu venerado y peligroso al mismo tiempo.
La composición del licor de ajenjo, la absenta, es un conjuro de aromas, dominado por los tonos anisados y la sinfonía herbal que le confieren el anís verde y el hinojo dulce, junto con otros como hisopo y melisa. Su elaboración es un ritual de maceración y destilación que, en manos habilidosas, culmina en un destilado de elevada gradación alcohólica, oscilante entre el 45% y el 90%, sin azúcares añadidos… ya que lo habitual era echar unos terroncitos en el vaso después o, más adelante, el terrón se ponía sobre la cuchara agujereada.

La exportación: de los campos de batalla argelinos a la Europa continental
Era una época en que el mundo parecía girar más lento y los velos entre lo real y lo imaginario eran tan tenues como el humo del tabaco en los cafés parisinos. A mediados del siglo XIX, el ajenjo, ese elixir de esencia verde, comenzó su ascenso a la fama. Los soldados franceses en Argelia lo descubrieron como un medio para escapar del paludismo. Su regreso a casa con botellas llenas de este nuevo hallazgo, marcó el principio de algo que nadie podía anticipar. Con los años, la escena de cualquier café o bistró en Francia estaría incompleta sin el destello de las botellas de ajenjo en sus estantes. Así nació ‘l’heure verte‘, o la hora verde, ese momento al caer la tarde donde el tiempo parecía suspenderse en medio de risas y el chispeante sonido del agua filtrándose sobre terrones de azúcar.
Cualquier rincón que prometiera un respiro de la rutina se llenaba del tintineo de las cucharas perforadas descansando sobre las bocas de los vasos, diluyendo ajenjo con agua. A medida que el espíritu pálido se mezclaba con el agua, se tornaba turbio como si guardase algún tipo de secreto, un efecto llamado ‘louche’, que el anís, con sus aceites, dejaba escapar al encontrarse con el elemento acuoso.

Tintes de bohemia y clase obrera en cada trago, el ajenjo bebía de la sociedad tanto como la sociedad de él. Era la época dorada, la Belle Époque, y la absenta fluía a través de una cultura viva; se derramaba en la pintura y la literatura, provocando musas y alucinaciones, alimentando discursos coloquiales y sociales. No pocos artistas encontraron consuelo, inspiración y quizás locura en su tono verdoso.
Pero nadie describió tan vívidamente el encantamiento del ajenjo como Oscar Wilde, quien decía ver monstruos y maravillas en su embriaguez; o Charles Baudelaire, quien en “El veneno”, comparaba su mirada hipnotizante con la del veneno más seductor, viendo en sus luces verdes un reflejo distorsionado de su propia alma. Ajenjo, la hada verde. Un licor tradicional, pero siempre nuevo, clásico pero también revolucionario; un baile de contradicciones en una copa.

En aquellos días del revuelo artístico y del clamor social, la absenta se convertía en el elixir de pintores, de poetas, y de mentes que se sabían diferentes, pero al influjo de aquel líquido se tejió también la trama de su condena. Se le atribuyó la culpa de degeneraciones y de locuras, una hada verde convertida en demonio para la moral victoriana. El Dr. Valentin Magnan, de la clínica Sainte-Anne en París, aplicó su ciencia a discernir los estragos propios de la absenta sobre otros alcoholes. Estudió más de 200 casos y concluyó con una certeza perturbadora:
la absenta engendra monstruos distintos, delirios más rápidos, violencia extrema
(Magnan, Estudios sobre el Alcoholismo, 1864-1874).
La descripción de Magnan del absintismo es una escena de horror: un hombre caído, su cuerpo convulsionado, perdido en un abismo insondable de su propia mente. El infortunado “grita, palidece y cae“, espuma de su boca y un desconcierto profundo al volver a la conciencia, ignorante del infierno que acaban de atravesar.
Esta narrativa caló hondo en los reformadores, que levantaron sus voces contra esta bebida. Henri Schmidt, con su pluma, atacó sin contemplaciones: “La absenta te vuelve loco y criminal… amenaza el futuro del país“. El vino, asediado por plagas y buscando recuperar terreno, encontró en la absenta un adversario considerable e inclinó la balanza política en su contra.

La prohibición de la absenta
Las tragedias personales añadieron fuego a la campaña contra la bebida verde. El caso de Jean Lanfray, en 1905, es evocado en este relato. El trabajador suizo, tras un día de excesos que culminaron con una botella de absenta, asesinó a su familia. El veredicto de la época no se demoró: la absenta fue el culpable único y consagrado, más allá de cualquier otro licor que hubiese pasado por sus labios aquel día fúnebre.
Un referéndum en Suiza selló el destino de la absenta y el resto de naciones europeas siguieron el ejemplo. Con la Gran Guerra, Francia también claudicó y la absenta se desvaneció del mercado legal, sobreviviendo tan solo en la sombra del contrabando mayormente importada desde España.

Era realmente una bebida peligrosa
Entonces, nos preguntamos, ¿era la absenta verdaderamente esa bebida de visiones turbadoras? En una palabra: no.
La mística que rodea al absenta, esa atractiva “hada verde” que inquietaba las noches parisinas, se ha tejido en torno a un compuesto llamado tuyona (o tujona), una sustancia presente en el aceite esencial de algunas plantas (especialmente en el ajenjo) relacionado químicamente con el alcanfor. Posee acción analéptica y convulsivante.
El antes citado Dr. Valentin Magnan, con su bata y su ceño fruncido, fue quien sembró la semilla de la duda al exponer en sus experimentos del 1864 a unas pobres cobayas al vapor del aceite de ajenjo y al del alcohol. Los pobres seres sometidos al ajenjo convulsionaban, mientras que los inmersos en vapores etílicos, no. ¿Por qué? Pues porque en vez de usar la bebida, que contiene mucha menos cantidad de tuyona, para sus experimentos usó absenta pura, buscando hacer trampas al solitario para que saliera el experimento tal y como él quería. La ciencia moderna además lo ha demostrado, era imposible que bebiendo absenta (por mucho que se bebiese) un ser humano se viese intoxicado por la tuyona.

¿Entonces, qué pasó? La mirada retrospectiva nos dice algo distinto sobre aquellas visiones y demencias: algunos elaboradores de absenta, poco virtuosos en su arte, pudieron haber recurrido a aditivos tóxicos para conseguir un color más verdoso y atractivo o simular una nubosidad ya característica de esta bebida. La infame reputación de la absenta, queridos lectores, no es otra cosa que una narrativa exaltada de una frenética desaprobación de la moralidad de época. Los hospitales psiquiátricos de París, que entre 1867 y 1912 recibieron a más de 16.500 almas perdidas en los mares del alcoholismo, apenas si diagnosticaron el “absintismo” en un 1% . Va a ser que el recelo hacia la absenta nace más de su vínculo con las mentes libres y bohemias que de una veracidad científica sobre sus efectos contraproducentes.
1988, el regreso del hada verde
El año de 1988 fue testigo de cómo la prohibición de la absenta, de casi cien años de duración, se evaporaba como las brumas de la mañana, cuando un nuevo reglamento del Consejo Europeo despejó el camino para el regreso del ajenjo a las estanterías de las destilerías. Y hoy, en una oda a la nostalgia del ayer, hay quien se abalanza a redescubrir ese sabor de una era dorada, aunque es muy probable que lo único que encuentre al final de la botella sea una resaca de proporciones épicas.