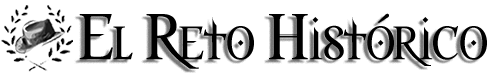En los entresijos de la historia francesa de principios del siglo XVIII, nos topamos con una trama que parecería sacada de una novela de capa y espada. Corría el año 1718 cuando se destapó lo que hoy conocemos como la Conspiración de Cellamare, tejida en las sombras para desbancar a Felipe II de Orleans, quien ejercía como regente tras la muerte del rey Luis XIV en 1715 y mientras Luis XV, aún un chaval, no podía asumir el mando.
El cerebro de esta intriga no era otro que el noble italiano, embajador y diplomático al servicio de Felipe V de España, Antonio de Giudice, príncipe de Cellamare y duque de Giovinazzo, con ideas tan grandes como sus títulos nobiliarios. La jugada era clara: quitar de en medio a Felipe de Orleans y colocar en su trono al mismísimo Felipe V — de la piel de toro a las tierras galas, un cambio de aires nada desdeñable para el afrancesado monarca.

Los conspiradores y sus planes
La intriga palaciega que se cocía en la Francia de principios del XVIII bien podría rivalizar con los melodramas que montaban en el Corral de Comedias. Entre los protagonistas también estaban el Duque de Maine y su esposa, Luisa Benedicta de Borbón, eran de esa clase de nobleza que se creía con el derecho de mirar por encima del hombro incluso al mismo regente. Sus desavenencias con Felipe de Orleans no eran ningún secreto; se mascaba la tensión y se olía la traición.
Por otro lado, Cellamare, este embajador español en París, un zorro disfrazado de diplomático, no hacía sino soplar las brasas de la discordia, buscando que las llamas de la conspiración crecieran y calentaran los ánimos de los descontentos. Y vaya si lo conseguía, porque en aquel entonces, París era un tablero de ajedrez donde cada pieza movía con la esperanza de dar jaque al rey, o en este caso, al regente.
Entre las sombras más oscuras de la trama se encontraban otros personajes, no menos importantes, como Melchor de Polignac, poeta y diplomático, que con la palabra suave y la mente aguda, tejía la red de la conspiración con la precisión de un relojero suizo. Junto a él, el Duque de Richelieu, un auténtico casanova de la época, que no sólo jugaba con el corazón de una de las hijas del regente, sino con el destino de Francia. Su romance no era sólo una cuestión de alcoba, era una puerta entreabierta a los secretos y las vulnerabilidades de la regencia.
El plan era tan sencillo como peligroso: reunir a los Estados Generales, ese antiguo parlamento que reunía a los estamentos del clero, la nobleza y el tercer estado. Ahí, se expondría la incapacidad de Felipe de Orleans para gobernar y se plantearía la necesidad de un cambio. Un cambio que, por supuesto, tendría medio acento español y llevaría el nombre de Felipe V.


No obstante, los conspiradores jugaban a dos bandas. Por un lado, buscaban el apoyo popular explotando el descontento general con la regencia. Por otro, maniobraban en la corte para ganar aliados entre los nobles que veían en la figura de Felipe V una oportunidad de aumentar su poder y riqueza. Se traficaban promesas como quien vende pescado en el mercado, y la lealtad se cotizaba al mejor postor.
Pero el plan tenía más capas que una cebolla. No bastaba con convencer a los Estados Generales, había que preparar el terreno, asegurar los apoyos militares y, sobre todo, mantener el secreto. Cada conspirador sabía que si la mecha de la conspiración se encendía demasiado pronto, todo saltaría por los aires en sus caras. Y así, en los salones de baile y la oscuridad de los despachos de la alta sociedad francesa, se danzaba al son de una música que olía a pólvora y traición.
El descubrimiento y las consecuencias
Como suele pasar en estos enredos, alguien metió la pata. Unas cartas entre la Duquesa de Maine y Giulio Alberoni, que hacía de Primer Ministro en España, cayeron en manos de la policía. El resultado fue tan rápido como un espadazo: arrestos por doquier, incluido el de nuestro príncipe conspirador y de Alberoni. La Duquesa se ganó un billete de ida sin vuelta, y su marido, unas vacaciones a la sombra. Pero la nobleza tiene sus privilegios, y, bueno… todos acabaron en sus casas, con más susto que daño.

El legado de la conspiración
Aunque parezca que el asunto acabó en agua de borrajas, la Conspiración de Cellamare dejó huella. Tan solo dos años más tarde, la llama de la rebeldía se reavivó con otra conspiración, esta vez llevó el nombre de Pontcallec, el de un noble francés que alzó parte de Bretaña contra el regente francés poco después de la que nos ocupa hasta 1720. Aquella vez, el juego se les fue de las manos a los conspiradores y cuatro acabaron estirando la pata de manera menos noble: en el cadalso.
En fin, que la Europa de aquel entonces era un hervidero de intrigas y traiciones donde el poder se jugaba a la carta más alta. La Conspiración de Cellamare es un claro ejemplo de cómo los hilos del destino se entretejen en los salones dorados y los oscuros pasillos del poder