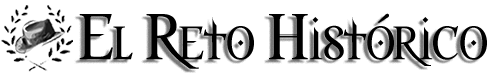Hervía España, y principalmente Madrid, en riñas, robos y asesinatos. Pagábanse cada día muertes, y ejercitábase notoriamente el oficio de matador; violábanse los conventos, saqueábanse iglesias, galanteábanse en público monjas, ni más ni menos que mujeres particulares; eran diarios los desafíos, las riñas y las venganzas
Cánovas del Castillo
Hace 400 años la gente no tenía tantos miramientos a la hora de solventar sus querellas como los tenemos ahora. ¿Para qué discutir pudiendo meterle al otro dos cuartas de acero en el cuerpo?
Sin embargo, aunque cargar armas fuese algo común, no todo el mundo tenía los redaños suficientes como para batirse a la sombra de un callejón; así que acudían a los servicios de los profesionales.
Al lector no le costará imaginarse a un noble calumniado, un mercader arruinado o un zapatero remendón cornudo, que quisiera ajustar cuentas con el culpable de sus desgracias. Cualquier excusa era buena. Además, los profesionales del acero no solían preguntar por qué, sino cuánto.

El calumniado en cuestión sólo tenía que introducirse, al caer la noche –pues era el momento en el que los renegados y delincuentes batían las calles para dedicarse a sus turbios negocios-, en alguno de los barrios conflictivos de la ciudad, como el arrabal de San Ginés o los mesones de la Puerta del Sol en Madrid, o el patio de los Naranjos en Sevilla (cada ciudad tenía el suyo) y elegir con buen ojo algún notorio ejemplar de los que conformaban el hampa nocturna.
Éstos solían ser ruidosos valentones vestidos de gala, pues, al contrario de la creencia común de que la mala gente de la espada iba rebozada de cuero y harapos, solían ponerse prendas de colores vivos, sombreros adornados con plumachos fabulosos, ante y satén, y adornarse con lazos y cintas, pues tal profusión de ornamentos era, en aquel tiempo, muestra de bravura.
Llevarían también capas terciadas al hombro, para dejar a la vista las espadas, dagas o terciados que siempre ceñían al cinto, aunque sólo fuesen a por el pan.
Sus caras estarían guarecidas por poblados mostachos, y lucirían una colección de cicatrices como galones en la pechera de un oficial.

El interesado tendría que acercarse al valentón y plantearle el negocio con tiento, siempre tratándolo, como mínimo, de Majestad.
«Señor soldado, dispense la molestia, y déjeme invitarle a una jarra de vino para ofrecerle un trabajo de gran provecho y mejor paga, etc…»
En caso de aceptar el bravo, entrarían entonces en las tarifas según fuese el trabajo; pues todo estaba debidamente estipulado en una tabla de precios.
Dependía si el pagador quería que a la víctima se la despachase al otro mundo, que era lo más cómodo, y si te he visto no me acuerdo, o si quería sólo un escarmiento. En ese caso los había de varias clases, dependiendo la gravedad de las heridas deseadas.
Los cortes en la cara, o chirlos, se pagaban según los puntos que tuviese que dar el galeno, y la cuchillada podía ser simple, o cruzada: más cara por lo delicado del asunto. Luego el desorejamiento también era común, pero más caro, ya que requería tiempo y el matón se exponía a que los gritos alertasen a una ronda de alguaciles.
También resultaba más caro si se esperaba que la víctima tirase de espada y se defendiera, en ese caso los matones solían ser varios, por si acaso.

Todo esto era un negocio como otro cualquiera, y muchos se ganaban la vida alquilando sus manos mercenarias para cualquier fechoría.
Por eso las calles de cualquier ciudad tras la caída del sol eran peligrosas e impredecibles, y todo aquel que podía no salía de casa sin ir acompañado, al menos, por un par de hombres armados. La noche era, en resumen, una lúgubre sinfonía donde se mezclaban los silbidos de los salteadores, los choques de las espadas en algún callejón, las vociferaciones de los ebrios, los lamentos de aquellos que eran asesinados y los gritos de los que pedían socorro.
Las almas quedaban sacramentadas por un par de escudos. La necesidad era mucha y la vida valía poco; y así muchas veces alguien que volvía a casa, de su trabajo o de la taberna, se encontraba con la muerte o con un tajo desde la boca a la frente, tras toparse con algún embozado entre las tinieblas de un portal oscuro.
Eran tiempos duros, y había que estar atento.